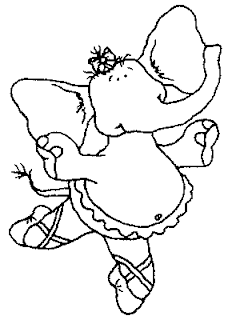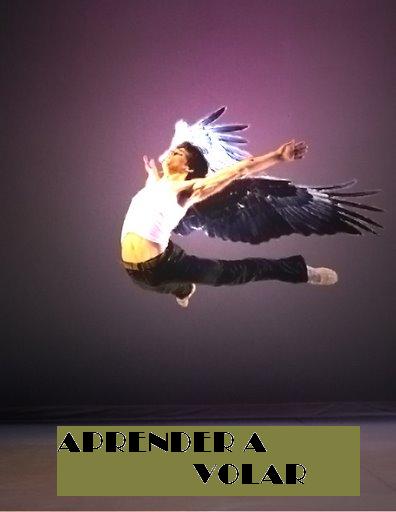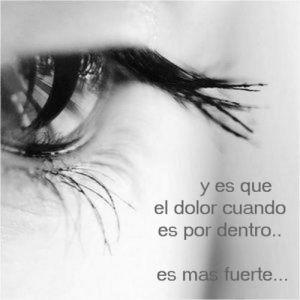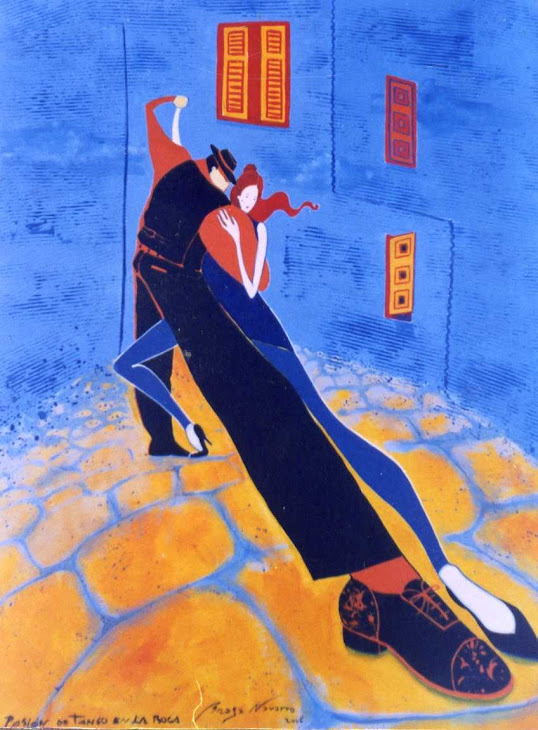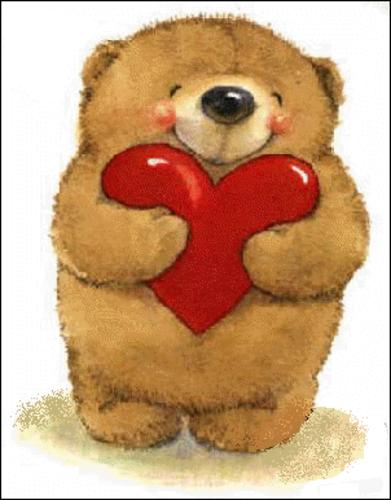¿Qué es ser niño?
En este nuevo siglo, los chicos gozan de un reconocimiento social inédito. Su nueva situación está poniendo en jaque los modelos de relación tradicionales; por qué ya no son los mismos
Es la distancia que va, digamos, de la inocencia a toda prueba de una Shirley Temple a la astucia del Macaulay Culkin de Mi pobre angelito. O, entre nosotros, de esa ternura un tanto lacrimógena de la primera Andrea del Boca a la fresca sabiduría del Valentín filmado por Alejandro Agresti, protagonizado por Rodrigo Noya, el mismo que ahora se ocupa de resolver casos policiales en Hermanos y detectives. "No son los mismos que antes –se escucha por allí –. Nacen sabiendo. Hasta dan un poco de miedo."
Se trata de los niños, claro. Es que algo está pasando con ellos. O, más bien, con la sociedad toda. Un cambio de perspectiva que se hace especialmente visible en el ámbito legal. Desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño, en noviembre de 1989, se establecieron las bases de una profunda transformación del lugar reservado a este sector de la población. Los chicos han dejado de ser considerados objetos de tutela para convertirse en sujetos portadores de derechos. Asimismo, por primera vez en siglos, tienen voz; su palabra cuenta y pueden dialogar con todas aquellas voces que hablan sobre ellos, discurso judicial incluido.
Hace pocos días, en la 43a sesión del Comité de los Derechos del Niño, celebrada en Ginebra, los expertos remarcaron la importancia del artículo 12, en el que consta que los niños tienen voz y voto: deben ser escuchados en las causas administrativas y judiciales que los tengan como protagonistas. Para el Comité, los Estados deben realizar esfuerzos para que la norma tenga plena aplicación, ya que los niños tienen derecho a expresar sus puntos de vista, independientemente de su edad.
En la Argentina, la Convención se hizo más visible el año pasado, cuando se derogó la Ley de Patronato, de 1919, y se aprobó la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Ver recuadro La nueva ley). Para los especialistas, la nueva concepción legal de la infancia supone un enorme cambio cultural. Cambio que a muchos asusta, mientras que a otros les parece encubrir demasiadas contradicciones. Aunque no faltan quienes consideran que esta transformación es imprescindible si se quieren construir sociedades humanas visceralmente democráticas. Tal es el caso del criminólogo y penalista italiano Alessandro Baratta, que afirma en su trabajo Infancia y democracia: "La política de implementación de los derechos de los niños puede llevar desde la infancia de la democracia hacia una sociedad humana y madura". O sea, una sociedad en la que todos y cada uno de los habitantes sean ciudadanos. En el caso de los niños, se trataría de una ciudadanía "diferente", en consideración a la edad y la madurez de cada niño o niña. En otros términos: hacer extensivas a la infancia las políticas de integración de las diferencias. Un desafío nada menor para una humanidad para la cual la desconfianza ante el "otro" sigue estando a la orden del día. Humanidad que, en algún momento de su historia, ni siquiera concebía que esos seres a los que hoy llamamos "niños" tuvieran alguna entidad.
Efectivamente, hubo un tiempo en el que los niños no existían. Basta remontarse al medievo europeo. Epoca ruda, en la que nacían muchos chicos, pero muy pocos lograban sobrevivir al frágil período de la primera infancia. "Morían demasiados –explica el historiador Philippe Ariès en El niño y la vida familiar en el antiguo régimen–. Por eso la gente no podía apegarse demasiado a ellos." Aunque esto repugne a la mentalidad actual, lo cierto es que durante siglos a los chicos de menos de tres o cuatro años apenas se los consideraba seres humanos. Superada esta etapa, pasaban a ser "adultos en miniatura" que, especialmente en las áreas rurales, eran rápidamente incorporados al trabajo. "Podría suponerse que, para los hombres de la Edad Media, la infancia era un pasaje sin importancia, que pasaba rápidamente y del que se perdía enseguida el recuerdo", reflexiona Ariès.
Las artes plásticas son una buena pista para imaginar lo que ocurría en esos tiempos. Los artistas medievales solían representar a los chicos sin ningún rasgo de infancia; nada los diferenciaba de los adultos, salvo su tamaño reducido. A partir del siglo XIII, la iconografía religiosa comienza a presentar niños más acordes a la perspectiva moderna: ángeles, el niño Jesús, la Virgen niña. Tiempo después, aparecen en escenas de costumbres, aunque sin que se evidencien distinciones claras entre el universo infantil y el adulto; los más chicos se muestran con igual vestimenta que los grandes y aparecen entremezclados en sus actividades, participando en fiestas, trabajando en el campo. "Más allá de que explícitamente no hubiera «niños», parece que ha sido común a la mayoría de las sociedades tratar de un modo diferente a los infantes durante los primeros dos o tres años de vida –explica Valeria Llobet, psicóloga, docente e investigadora del Programa de Democratización de las Relaciones Sociales de la Universidad de San Martín–. Es decir, las crías eran incluidas como adultas al momento de ya no requerir cuidados específicos para garantizar su supervivencia."
Alrededor del siglo XVII empiezan a soplar vientos de cambio. "Aparece una nueva sensibilidad frente a esos seres frágiles y amenazados", dice Ariès. La progresiva cristianización de las costumbres tuvo bastante que ver con esto. La noción de que los bebes nacían con alma empezó a poner coto a prácticas tales como el abandono y el infanticidio, frecuentes en la Edad Media y en la Antigüedad. Por otra parte, las mejoras en las condiciones materiales de vida junto con la enorme mutación sociocultural que trae consigo la Edad Moderna van a impactar directamente en el modo de concebir la infancia, en especial a partir del siglo XVIII.
Es en esa época cuando aparece en escena un elemento vital en la vida de todo chico considerado como tal: la escolarización. "El concepto moderno de niño está ligado a la enseñanza y el aprendizaje –indica la socióloga Mariela Macri, especialista en problemática social infantojuvenil y coautora del libro El trabajo infantil no es juego–. También, a la necesidad de protección." Valeria Dotro, docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, coincide: "El sistema moderno de educación surge entre fines del siglo XVIII y principios del XIX. La escuela establece las condiciones para la transmisión de saberes de adulto a niño, en etapas graduales". De este período data, además, la aparición de las disciplinas que se van a ocupar específicamente de la infancia: la pedagogía, la psicología infantil. La frontera entre el universo adulto y el de los niños comienza a trazarse cada vez más nítidamente.
Los niños y el trabajo
Desde ya, no todo fueron bondades. Durante la Revolución Industrial, las fábricas textiles inglesas empleaban trabajadores de cuatro años, con jornadas laborales que oscilaban entre las 14 y las 15 horas. Se daba así la convivencia de dos infancias: los niños de las clases medias urbanas, escolarizados y cada vez más protegidos, y los "niños-adultos" pobres, empleados en fábricas, talleres y minas, esa infancia desvalida de la que tan bien supo dar testimonio la obra literaria de Charles Dickens. "Era natural pensar al niño pobre como un niño trabajador, necesaria y deseablemente distinto de los niños de la clase media y la burguesía –se explica en El trabajo infantil no es juego–. Sólo recién a comienzos del siglo XIX se comienza a aceptar que los niños de todas las clases sociales constituían más un gasto que una inversión para los padres."
En nuestro país, este proceso coincide con la llegada de las primeras oleadas de inmigración europea. Como en Europa, el sistema escolar va a cumplir un papel fundamental en el modo de concebir la infancia. "La escuela, ligada con la construcción del Estado, estaba destinada a educar a los hijos de los inmigrantes –afirma Valeria Dotro–. Tuvo la función de alfabetizar y crear futuros ciudadanos." Pero, si "niños" eran los que asistían a la escuela, quienes quedaban fuera de las aulas se convertirían en "menores". Huérfanos, pequeños vagabundos, chicos sin familias sólidas: todos ellos pasarían a ser regidos por la recientemente derogada Ley de Patronato y, en su gran mayoría, vivirían infancias signadas por las normas de los institutos de menores.
Todo empieza a tambalear
Así siguió, más o menos, la historia. Hasta que llegó el terremoto cultural que, tímidamente a fines de los años 50 y espectacularmente en plena década del 60, iba a conmocionar todos los estamentos del mundo occidental. "A partir de mediados del siglo XX, se abre otra etapa en la manera de ver a niños y niñas –afirma Dotro–. Hay cambios sociales, económicos, históricos, culturales. Se transforma el universo familiar." Las generaciones crecidas a partir de los movidos sixties lo harán inmersas en un mundo cada vez más complejo, flexible y cambiante. Asistirán, además, al nacimiento de un nuevo ser: el adolescente. Hasta ese momento, la escuela y el entorno familiar habían sido los responsables exclusivos de la formación de los chicos. Pero ahora tendrán que compartir ese espacio con los medios de comunicación masiva. La televisión, el cine, la publicidad y la industria del entretenimiento pasarán a tener cada vez más protagonismo en la socialización infantil. Incluso se convertirán en francos competidores del sistema educativo tradicional. También arreciaban tormentas en el interior de aquellas ciencias que, allá por el siglo XVIII, habían acompañado el nacimiento de la infancia. "Se cuestiona la noción de incompletud que presidía la configuración del adulto como el "modelo terminado" del sujeto humano y el adultocentrismo, entre otras cuestiones", indica Llobet.
La sólida distancia jerárquica entre adultos y niños había comenzado a tambalear. Ese movimiento, que no hizo más que crecer hasta nuestros días, fue redundando en un nuevo tipo de relación entre los chicos y sus mayores. "Se pasa de dos referentes válidos, la familia y la escuela, a la multiplicación de los agentes de socialización. Por un lado, cambia el lugar de autoridad del adulto, y la socialización primaria (a cargo de la familia) es menos estable y rígida. Por el otro, los chicos ingresan en la escuela antes y, además, están socializados por los medios", señala Dotro.
Así se llega al momento actual, que se parece mucho a una encrucijada. Gracias al gran quiebre de los 60, los niños son considerados seres íntegros, que no necesitan esperar para ser "construidos" como personas completas, porque ya lo son y gozan de plenitud de derechos. Los descubrimientos de Freud y el psicoanálisis revelaron que la infancia humana, lejos de ser una etapa de paradisíaca calma, es un campo fértil en emociones intensas y conflictivas. A diferencia de las generaciones pasadas, los chicos eligen lo que quieren hacer, la ropa que desean usar, los amigos con los que se vincularán. Saben negociar con los adultos. Y no sólo eso: en algunas áreas superan precozmente a sus progenitores. Basta verlos desenvolverse entre monitores de computadora y pantallas de video.
Algunos autores piensan que ha surgido una nueva infancia: la de los "niños posmodernos". Otros van más lejos, como el norteamericano Neil Postman, que plantea, directamente, la llegada del "fin de la infancia". La definición puede sonar demasiado tajante. O quizá no tanto. El concepto de infancia no existe sin el concepto de adulto: si hay niños, es porque existen mayores que los protegen y satisfacen sus necesidades. Entonces, ¿un corrimiento excesivo del lugar de los adultos frente a los chicos no terminaría haciendo trizas todos los logros obtenidos por quienes bregan por los derechos infantiles? "Se naturaliza la idea de que hay que complacer sin límites sus demandas –explica la psicóloga y psicoanalista Alicia Aguirre, supervisora del equipo de Niños del Hospital Pirovano–; no existe el «no se puede». El mercado se aprovecha de esto argumentando una supuesta libertad de elección. Pero en realidad no son libres, sino víctimas de una enorme industria dirigida al consumo infantil." Valeria Dotro coincide: "Los medios electrónicos contribuyen a erosionar la diferencia entre niñez y adultez. Basta mirar la televisión: casi no hay publicidades de productos infantiles que mencionen a los padres. Ya no existe eso de «pedile a tus papás que te compren». Ahora se los interpela directamente, como consumidores plenos".
Hay otro factor que suma complejidad al panorama. A cuadras de ese local de productos electrónicos frecuentado por más de un niño posmoderno bien puede estar instalada una ranchada de chicos de la calle. La distancia entre el sofisticado universo en el que se mueve uno y la precariedad en la que viven los otros hace que el contraste entre las distintas infancias sea aún más cruel. Una disparidad que se extiende al aún vigente –pese a la legislación que lo condena– trabajo infantil. La socióloga Mariela Macri acepta que, en algunas familias, el trabajo puede ser entendido como un factor de integración de los chicos. "De todos modos, hay que trazar muy claramente la diferencia entre socialización y explotación económica. Si por trabajar el chico daña su salud o abandona la escuela, no se está socializando. Simplemente, está generando riqueza. Está siendo explotado."
Por lo pronto, todo indica que resta mucho por andar para llegar a la utopía democrática soñada por pensadores como Alessandro Baratta. "Se habla del lugar sobrevalorado, idealizado, de la infancia –afirma Aguirre–. Sin embargo, más de la mitad de la población infantil está excluida del sistema y la otra es objeto de los intereses del mercado. Además, hay una gran preocupación por la drogadicción en la adolescencia y al mismo tiempo una excesiva e indiscriminada medicación con psicoestimulantes a los niños."
Mientras tanto, ellos siguen jugando a las escondidas con las definiciones. Porque, ¿quién puede decir lo que es la niñez? Quizás el Pequeño Daisy ilustrado, encantador y poco ortodoxo diccionario compilado por la artista plástica Diana Aisenberg, dé cerca del blanco cuando postula: "Niño: ser que debe recibir amor, tener aventura, gente que lo quiera". Algo tan simple. Y tan enorme.
Por Fernández Irusta dfernandez@lanacion.com.ar
Fotos: Daniel Pessah y Martín Lucesole
Agradecemos al Departamento de Prensa de Telefé la colaboración prestada para la realización de esta nota
Para saber más:
www.unicef.org/argentina
http://dzafsa.blogspot.com/